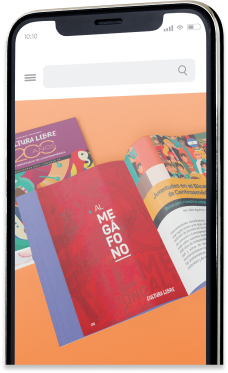La tierra donde se quedaron los sueños

Por: Roberto Barillas
Ella le ha rogado ya varias veces que se calme; pero él sigue insistiendo: ¿Lo recuerda? No, le ha dicho ella cada que le ha preguntado, y que por favor se tranquilizara porque la cosa era grave. La herida que tiene en uno de sus costados es profunda, y la sangre sigue derramándose sobre la acera donde ambos están. Una acera por donde él había caminado ya muchas veces; pero ahora él está sentado sobre ese suelo sucio, y recostado en la pared de una casa vieja. Todo es viejo en esa calle, todo es sucio y todo es trágico. Ella sabe que lo mejor es hacer que él se tranquilice, que respire, y, sobre todo, llamar a una ambulancia. Ya lo hizo, y lo hizo bien: su profesor de la universidad estaría orgulloso. Ella ha intentado detener la hemorragia, pero no ha funcionado porque él no se calla. Él no para de preguntar, cada medio minuto, si de verdad no lo recuerda. Ella no le ha respondido: no quiere ceder mucho terreno, no quiere que él se altere más. Lo importante es su vida; pero él no entiende, insiste en su pregunta. Ella está batallando para salvarlo; el tiene que callarse, ¿no entiende? Es que ya ha perdido demasiada sangre, por favor, señor.
–¿De verdad no…? –le dice él, con una voz ahogada.
Todo había sucedido en tan poco. Él había sentido algo como un mareo. Se había tocado la herida; y luego se había visto la mano. Había dejado escapar una risa, porque la mano ensangrentada parecía demasiado real. Hasta que se dio cuenta que eso no era un sueño, que de verdad tenía un hueco en su costado por donde se le estaba escapando la vida. No estaba drogado. No. Eso él lo había dejado atrás hace tiempo. Entonces él se había sentado, sintiéndose solo, y había empezado a recordar su infancia: su mamá y su papá agarrándolo del brazo. Siempre lo agarraron fuerte. Lo agarraban de la mano cuando cruzaban ríos, fronteras, selvas. Así era, porque ellos iban huyendo de su país de origen que estaba en plena guerra. Y habían llegado a un lugar donde pudieron quedarse a vivir; allí él pudo estudiar, y pudo aprender a cantar y a tocar guitarra. Allí fue donde se había llenado de sueños. ¿De verdad no estaba drogado, no era eso un sueño?, se había preguntado. No, de verdad se estaba muriendo. Entonces él se había reído porque todo eso parecía demasiado a un sueño, o talvez porque su vida era siempre un sueño incumplido, o talvez porque de un solo se iba a morir y eso no se sentía tan mal. Le habían entrado ganas de vomitar, o de enterrarse los dedos en la herida y morirse de una vez. Sintió frío, muchísimo frío; pero, luego de unos momentos, había llegado ella, junto a dos curiosos que no se le acercaron, lo vieron con disimulada repugnancia desde lejos. Solo ella. Ella sí se había acercado. Entonces, él había vuelto a sonreír, y le había dicho que era un gusto verla de nuevo; pero ella no le contestó, y tampoco lo hace ahora que él entrecierra los ojos porque la luz del sol le molesta.
–Vamos a tomar un café, señorita… –le dice él, tratando de verla a los ojos; pero ella lo evita.
–Guarde la calma, por favor. Ya viene la ambulancia.
–Por favor, vayamos a tomar un café.
Uno de los curiosos se acerca a ella.
–Ya traen los cafés, señor.
Los dos curiosos salen de la escena, dejándolos solos, por fin, y él se siente mejor: por fin, por fin. Pero, un momento… ¿Ella lo está tratando de usted? Pero él es tan joven aún: treinta y seis, y muchas cosas por contar. Y se las contaría todas a ella. Tanto tiempo que iba a dedicar a reír junto a ella, a llorar junto a ella, aunque ahora sienta como si un ratón se le metiera en las entrañas, o talvez una mariposa demasiado grande que bien puede dejar ver sus alas por la herida. Él le contaría la aventura que tuvo. Le contaría cómo se cruzó, solo, otra frontera más para llegar hasta la tierra donde están ahora. Todo por perseguir sus sueños: ser músico en la gran ciudad, ser músico en la ciudad de los rascacielos y de los taxis amarillos. Se reirían un poco. Y también le contaría de las casualidades, y de la gran casualidad que fue que ambos se conocieran en aquel estacionamiento. Y se reiría más fuerte al contarle que por perseguir un sueño le había tocado eso. Y ambos se reirían, e irían al cine, y pasarían un buen rato, y después él lloraría de nuevo, contándole que extrañaba su casa, que extrañaba a sus padres, que no le había ido muy bien en su vida: la música y la vida nunca se le juntaron siempre fueron dos hermanitos peleados esforzándose por hundirse el uno al otro. Y ella lo abrazaría y le diría que se calme, que ella estaba ahí, que se calme, señor, por favor, cálmese, se está muriendo, no hable tanto. Otro mareo; y de nuevo el frío que se le mete por la herida.
–¿Dónde naciste? –le pregunta, o le preguntaría, no lo sabe. Ella no le responde, pero qué falta hacía si todo estaba bien. Talvez fuera mejor si él no tuviera la herida, o si él no tuviera tanto sueño.
–Señor…
¿Señor? ¿De verdad le dijo señor? Quizá ella no tenga la culpa. Es que se siente bien mareado, y eso es una lástima, porque él quería que ambos tomaran un café; pero eso parece que tendrá que ser otro día, un día mejor, porque él desea ir a acostarse a la cama con mamá, y dormir un buen rato. ¿Pero en qué está pensando? Sonríe. Su mamá había escapado de la casa de un día para otro, huyendo de la violencia de su padre alcohólico. Ya no sabía nada de ella desde hace años. Entonces sí podría ir con ella a tomar un café; pero le dio sueño de nuevo. Ah, pero si los cafés los van a llevar. No sería lo mismo, claro, pero iban a tomar un café, platicarían un poco, antes de que él tuviera que dormirse, de soñar con mamá y con las drogas. Se quiere dormir de nuevo; siente como la sangre sigue saliendo. Pero para dormir tendría que ir al estacionamiento, subir el montón de gradas, y decirle a su jefe que le diera unas horas libres, porque no aguantaba el sueño. Ah, pero la cosa es que él ya no trabaja en el estacionamiento: lo habían despedido por desconcentrarse, por no dirigir bien a un señor que chocó su carro contra otro. Qué tonterías estaba pensando. Su jefe se enfadó mucho aquella vez. Pasó que él estaba pensando en la muchacha que lo había escuchado cantar, y que le había aplaudido, y lo había tratado como lo trataba mamá. Que cantaba genial, le había dicho la muchacha, que Frank Sinatra hubiera tenido envidia. Fly me to the moon…, eso había estado cantando él, en medio de su jornada, cuando la muchacha había aparecido. La misma muchacha que ahora le dice que se tranquilice, que la ambulancia ya llegará. ¿Ambulancia? ¿Para qué ambulancia? Un taxi, habrá querido decir ella, un taxi que los lleve a ella y a él a su cafetería preferida.
–Si tuviera mi guitarra… –dice él
Eso, claro: si él tuviera su guitarra ella se acordaría de todo. Es que no puede cantar porque le duele mucho la garganta. Pero si tuviera su guitarra, quizá podría cantar; y ambos se irían a tomar un café, y él le contaría la historia de su guitarra. Era lo único que se había llevado para cruzar la frontera, para poder cumplir sus sueños. Eso y unos cuantos billetes que le robó a su padre. ¿Cuántos años habrán pasado ya desde que dejó atrás esa casa, dejó atrás a papá y a sus amigos? Quién sabe. Pero su guitarra la llevó para ser lo que él había soñado desde niño. Era una guitarra no muy buena; pero servía para lo que él necesitaba. Con ella tocaba en la calle. Y de eso sobrevivía desde que lo habían despedido. Era difícil conseguir trabajo cuando todo el mundo te ve raro; pero eso no le ocurría cuando cantaba. La gente le daba para comprarse un sándwich o un poco de alcohol. Drogas, sí, a veces; pero… Lástima que ya no la tiene: él era muy bueno, y le cantaría de nuevo la canción del estacionamiento, esa que era una de sus canciones preferidas. Así ella se acordaría de él. Pero no, no la tiene ahora mismo: unos muchachos se la habían quitado de las manos hace unos minutos, quizá media hora. Era cuando se iba a su cama, en un estacionamiento abandonado, porque le dolía la cabeza, y también los dedos de tanto tocar y la garganta de tanto cantar. Ahí se la quitaron, y él se había enojado, y se había abalanzado sobre ellos. Eran dos contra uno, se dice ahora, no fue justo. Y fue cuando sintió la hoja fría de la navaja. Había sentido cómo se le metía hielo en las entrañas de donde le empezó a salir sangre. Desde el suelo los vio salir corriendo con su guitarra. Y si él la tuviera entre sus manos, ambos se reirían porque se han vuelto a encontrar, talvez ahora sí ella se acordaría de él. Y ella lo acompañaría a cantar… Ella tampoco parece haber nacido en este país. Ella lo comprendería, lo trataría como ella lo trató en el estacionamiento, como lo trataba mamá. Pero solo le hace falta la guitarra. Y suena la sirena de la ambulancia, y ella dice que se tendrá que ir, que ahora él estará en buenas manos, que se cuidara mucho, por favor… Suena la sirena más cerca aún, y él trata de respirar lo más profundo que puede, haciendo que la sangre vuelva a salir en un torrente, mandando lejos el pañuelo que ella le había asegurado. Él saca un poco el pecho, ante los gritos de ella, ante el frío que ahora es total, ante el mareo y ante las ganas de vomitar, ante la gente en un estadio lleno que lo está escuchando, ante el mundo que ahora lo conoce y lo quiere y lo aplaude y lo admira por lo que es.
–Fly me to the moon…
And let me play… among… the stars…
Cuando él ya se ha ido en la ambulancia, uno de los curiosos llega con los dos cafés. Ella los agarra. Sus manos tiemblan. Uno, dos, tres segundos, y sus manos dejan de temblar. Una lágrima recorre su rostro y cae en el andén, mezclándose con la sangre y el café que se le había caído de las manos.