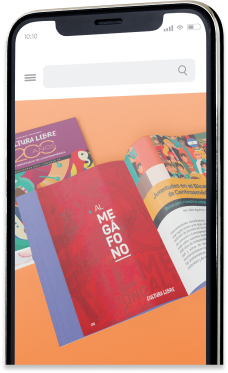30 de mayo: La masacre de los santos anónimos de la Patria

Por: Lucas Andrés Marsell
Yo fui testigo de la masacre aquel 30 de mayo. Me encontraba al finalizar la marcha en la Avenida Casimiro Sotelo, propiamente, del portón principal de la UNI, unos cincuenta metros hacia el norte, en dirección del nuevo estadio. Ahí ayudaba a levantar una trinchera de adoquines, a pedido de algunos muchachos que desde adentro de la UNI pidieron auxilio. La solidaridad no se hizo esperar. Un numeroso grupo llenamos esa avenida, enamorados del amor y la libertad. En cada adoquín puesto sentí que levantaba la dignidad y solemnidad de mi bandera Azul y Blanco.
A unos 150 metros de distancia, había otro grupo en igual labor, levantando adoquines con una coba y apilándolos, mientras otro grupo de jóvenes (algunos en moto) cuidaban el perímetro, apostados y alerta de que se presentaran los primeros grupos de represión de parte del gobierno. En eso, escuché algo que venía de algún lugar rompiendo el aire y el miedo me previno de seguir en pie, por lo que me agaché desorientado, y muchos de los que estaban conmigo fueron al frente de la siguiente trinchera. Avergonzado de mi cobarde, pero natural reacción, corrí sorteando la mira del maldito que nos apuntaba desde algún sitio del estadio. Cuando decidí levantar la mirada por encima de los bloques, miré un grupo, poco numeroso, de antimotines que se encontraban en la intersección de la calle del estadio. Muchos de los que se habían dispuesto a ser los centinelas del grupo, con sus morteros y tiradoras, salieron en cacería de los demonios. En la retaguardia quedamos los que decidimos seguir quitando adoquines para hacer doble la hilera de la defensa, otros, en sus motos, acompañaron al grupo de valientes que fue reducido entre el explosivo grito de la bala y la valiente contestación del mortero. El caos se apoderó de nuestros cuerpos y la ira de nuestros ojos. La muerte descendió a los hombres en forma de un raro vapor, cargado de azufre, potasio y carbón. Me quedé congelado al ver como volvían a nosotros sus rostros desfigurados, eran nuestros hermanos que habían caído bajo una lluvia de malditos, que no contestaron piedra con piedra, sino con fusil y metralla.
Quiero mencionar en este relato, la heroica acción de quien no dejó los cuerpos a merced de los gusanos –bajaba a los infiernos y volvía con los santos– su nombre me es desconocido, pero no su amor, ni su coraje, con los que, despreciando el miedo, arrebató a los malditos el gusto de llevar como trofeo el cuerpo de nuestros mártires.
No salía de mi espanto, de mi enojo y del miedo que consumía mis huesos. Ver aquella escena macabra era difícil sin romper en llanto, pero no estábamos para llorar, sino para seguir construyendo y lo seguimos haciendo, alertas en el silencio que imperaba después de aquel primer momento trágico; y de pronto rugió algo más fuerte y se vino sobre nuestras cabezas una lluvia de proyectiles, me tiré al suelo, rezaba al cielo poder volver a ver mi madre. Después de este aviso de la muerte, los que estábamos en la segunda defensa, nos replegamos hacia la trinchera que había quedado a medias y decidimos seguir ahí nuestra tarea.
A lo lejos, un grupo pequeño de nosotros había decidido mantener sus posiciones de defensa, diestros en la misma, con un puño sostenían el mortero y con la otra mano lo encendían. Divisé entre ellos a un muchacho que parecía arrimado a la viga de un muro perimetral del campo de deportes de la UCA, como queriendo esconderse de la mira siniestra de algún cobarde; de pronto le vi resbalar, con la espalda siempre apoyada a la pared, hasta que en un punto se inclinó en favor del suelo y ya no le vi levantarse, otro salió a su encuentro y con desgarrador grito pidió auxilio, grito que se escuchó como una aguda espada en el corazón de los que presenciamos el sacrificio. La brisa quiso hacerse presente, en momentos en los que el sol parecía apagarse, tras la cortina de humo que salía de las bocas de los morteros. Muchas voces atacaban mi concentración, las consignas parecían diluidas en el espanto, el llanto y el silencio que provocaba la indignación. Aquella hora terrible, elástica en el tiempo y el reloj, me privó de la nostalgia, mas no del recuerdo y mientras escuchaba la queja de mis huesos, fui escuchando desde el eco más lejano, la voz: “al suelo, al suelo”.
Una mano que no vi y una voz que no supe, que me salvó de morir, entonces me di cuenta por el olor de la tierra y el grito de unas muchachas, que la bala fue efectiva, no me dio en la carne, pero si me dio en el alma. Fui testigo del asesinato de un joven, al que no puedo describirle el rostro, porque le fue martillado por la bala maldita, le fue desfigurado. Solo recuerdo que era un muchacho de complexión delgada, cabello arabesco, tez algo clara, algo ceniza, algo sucia y pura su sonrisa. Entre varios fue llevado hasta los semáforos en busca de algún paramédico, pero era tarde, nos habían robado a un joven, a un luchador, a un muchacho que no conozco de nombre, pero es digno de que su nombre se recuerde en los muros y en las plazas, como constancia de la tragedia y la miseria que han dejado las guerras, las dictaduras y la ignorancia.
Podría escribir de muchas experiencias, incluso desde mis horas de arresto, de mi miedo a la noche y a los que se sirven de su sombra para ejecutar la maldad, pero decidí hacer un pequeño relato de un hecho real, el que, por más que trate de retratar para ustedes, solo aquellos que tuvimos la suerte de no ser escogidos por la mano servil de la muerte, podemos sentir a conciencia en nuestros espíritus. Sé que de esta anécdota se han escapado muchas cosas y no ha sido mi intención el dejarlas por fuera, pero para describir una escena tan cruel, tan amarga, se necesita no de líneas, no de hojas, sino de libros que puedan atestiguar, desde cada ojo, la realidad en la que no solo mi apreciación es la única.
He tomado el lápiz como mi arma, para enfrentar a aquellos que les han quitado a las madres el fruto de sus vientres, a los hijos sus padres, a los jóvenes la oportunidad de vivir, a las esposas la alegría de compartir con el amado, a las familias el derecho de estar juntos, a los estudiantes el derecho de oponerse a la ignorancia, a los profesionales el derecho de un trabajo digno, a los campesinos el derecho a sus tierras, a los niños el derecho a respirar, a los hombres y mujeres su libertad.