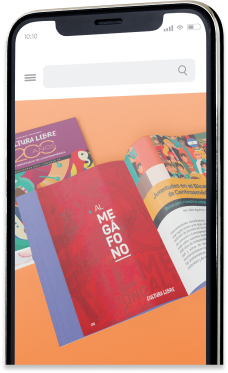La bala que nos hiere

Por: Joel Francisco Hermida Rizo
I
– ¿A usted no le molesta ese olor a hombre muerto? -. Era la voz del mayor, una ruidosa risa le tachonaba el rostro.
– Un poco, señor, le respondió el engomado soldado.
– ¡Examínelo de nuevo, enclenque! -. Le gritó el mayor al mando, mientras sostenía un habano cubano en su entrecortada mano derecha.
– Pero enseguida, no se preocupe jefe, protestó con humildad el soldado.
El aindiado soldado, envainado en su desgastado traje verde oliva, de altas botas color cobre y atiborrado de oscuro cieno hasta las extremidades bajas, extendió la punta del fusil de asalto, cuyo filo era ferozmente golpeado por la fuerte luz del atardecer; para comprobar por enésima vez la falta de signos vitales en el pasconeado cuerpo. El cuerpo, en efecto, no presentaba ninguna pulsación ni rastro de vida aparente, pero por extraño que parezca, seguía teniendo cierto color de vida en las mejillas. Sin mediar más palabras, la orden fue directa, después de trece jornadas de intensas ejecuciones, se acordó por unanimidad, lanzar los cuerpos al afluente de agua más cercano.
II
Cierto rastro de luz perpetraba en el humilde cuarto de porquería, Hébert Kowalski se encontraba plácidamente dormido entre una inmensa sábana de luz y polvo, era uno de esos días calurosos que azotaban sin medida las calles de la ciudad; los destartalados aparatos automovilísticos invadían las apertrechadas avenidas. Luego de cumplir con algunos quehaceres que tenían que ver con su oficio periodístico, se dispuso a armar con desmedido esmero el crucigrama que diariamente presentaba uno de los últimos periódicos liberales de la nación. El edificio presentaba tres plantas, era ancho y blancuzco, la estructura era envuelta por doce columnas de marmoleados pilares victorianos. La parte delantera de una ventana descansaba en la segunda planta, desde la cual se podía observar hasta el más mínimo movimiento en la calle central.
En la avenida Manticas, hacía muy poco, había conocido a una carnera de ascendencia judía que le proveía de carne dos veces por semana. Volvió a visitarla el domingo de Ramos, para solicitarle tres botellas de un fino whisky francés y tres cajetillas de baratos cigarrillos. Desarmó uno de los últimos roperos del enser y halló una selecta colección de monedas suecas, las decidió entregar a razón de pago, para poder seguir alimentando ese bendito vicio que lo consumía por completo. Tardó un poco más de lo habitual para regresar al edificio, lo que no impedía de ninguna manera que ejecutara todas sus tareas propuestas durante el día. Estaba acostumbrado a repetir la misma rutina diariamente. Mientras se disponía a encender un cigarrillo, de fondo sonaba “Blue Velvet» de Tony Bennett.
– ¿Hébert Kowalski? -. Se dijo, frente a un espejo de mutiladas esquinas. ¿Qué te has hecho, querido amigo? – siguió musitando; mientras se rascaba la armiñada barba con el filo de un peine
– ¡Louise Hébert Norwalk Kowalski!
– Responde, carajo…Hijo de perra, añadió.
– ¡Hébert! ¡Aquí! -. Asestó un fuerte golpe en la pared.
Sentado en lo alto de su apolillado camastro, pensó en la repentina huida del tétrico lugar que le había servido de escondite los últimos tres meses de su mortífera vida: pensó en que mejor se hubiera dedicado al mismo oficio de su padre, la zapatería; pensó en la última vez que acaricio los labios de Ben Edith, aquella despedida tan seca y sensual; pensó en los cuadros familiares que colgaban en su caluroso apartamento de Manhattan. Todo parecía ser una especia de álbum familiar transitando por su estúpida memoria. Los ojos de Hébert centellearon en todo el transcurso de la creciente noche. La luna era calma y pasmosa. Un grillo frotaba sus verdes patas en la torcida manigueta del empolvado postigo.
Un fuerte crujido sonó en la habitación, seguido de un estruendoso golpe en la menuda puerta. Estaban ahí, a solo unos cuantos centímetros del sudoroso cuerpo de Hébert. Sus delgados manos acariciaron por última vez un antiguo tomo de la biblia inglesa. Entonces, el llamado de su nombre al otro lado la puerta, claramente su nombre completo; la alta figura de un policía de alto rango al abrir la puerta.
– ¡Imbécil, es usted un tremendo imbécil! -. Ya le había advertido antes, ¿no? -. Exclamó el policía, asestándole un seco golpe en la sien derecha a Hébert Kowalski.
III
Al cabo de dos días de familiarizado con el grupo, en una arrebolada tarde de cadente invierno, en la inmensa estepa verde que es era más que un simple bosque, el general alzó la mano para detener nuestro paso. Tomaron al primer hombre como se toma a una bestia salvaje. Uno de los soldados leyó el acta de justificación de juicio; después de unos minutos de silencio, se dio la inclaudicable orden de llevar las armas al pecho, seguido de una lluvia de chirriante sonido. Vi al cuerpo sostenerse por unos segundos, para luego caer en una terrible posición fetal.
Recuerdo haber visto al hombre blanco en esa fila, iba de primero, poseía un extraño apellido europeo, Kowalski si no me equivoco. No mostro ningún gesto de miedo ni tampoco prorrumpió con ese largo panfleto que suelen dictar los insurrectos antes de ser ejecutados, un minuto solamente, para antes pronunciar el padre nuestro en latín.
– ¡Él siguiente! -. Exclamó el mayor, riéndose, observando fijamente todo el proceso llevado a cabo.
Supuse que era el siguiente, no había duda. Posteriormente el dictado de mis generales de ley, desde algún lado del bosque.