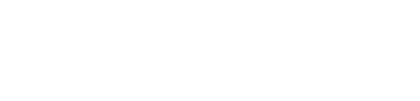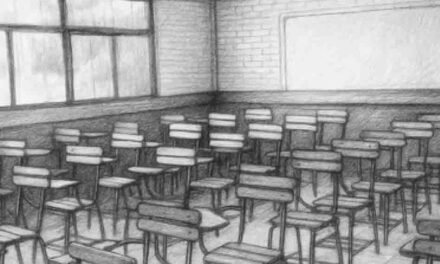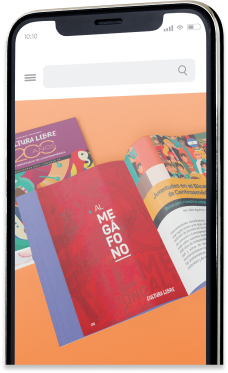El rostro oculto del racismo en Nicaragua: de la historia oficial a la exclusión cotidiana
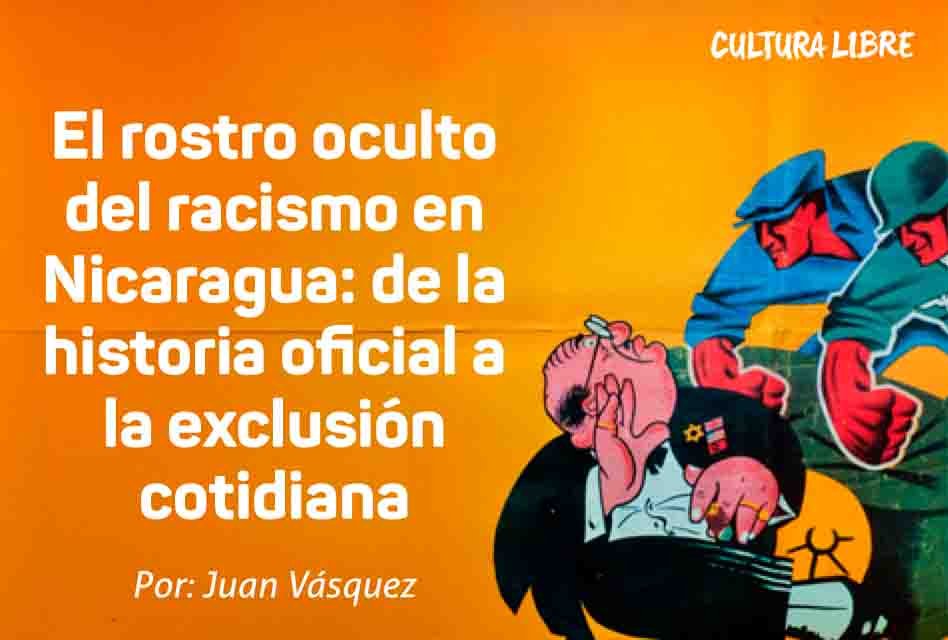
El término “racismo” fue acuñado en la década de 1930, principalmente como respuesta al proyecto nazi de hacer que Alemania fuera judenrein, o “limpia de judíos”. Los nazis no tenían duda alguna de que los judíos constituían una raza distinta, se les consideraba inferiores y una amenaza para la pureza de lo que ellos llamaban la raza aria. El nazismo, así, representa uno de los episodios más extremos de racismo institucional en la historia moderna, al combinar nacionalismo eugenesia y seudo ciencia para justificar la exclusión, persecución y exterminio de millones.
Sin embargo, aunque el nazismo muestra el racismo es su forma más violenta y explícita, este no desapareció con el fin de la segunda guerra mundial. Simplemente mutó, cambió de rostro. Hoy en día en sociedades como la nicaragüense, el racismo persiste, y aunque de formas más sutiles, menos evidente, pero igualmente dañinas. Esta se manifiesta a través del lenguaje, de las “bromas”, En las oportunidades educativas y laborales, y en una visión del país que sigue marginando a pueblos afrodescendientes e indígenas.
En Nicaragua, el racismo no necesita uniformes, ni campos de concentración, ni panfletos de propaganda: esta opera de forma pasiva, disfrazada de costumbre, de chistes, con justificaciones como la de “es mi amigo no se ofende”. La invisibilización sistemática de las comunidades y etnias, la representación caricaturesca de sus culturas y la falta de política pública efectiva para garantizar su pleno desarrollo, son parte de esa estructura que, aunque no tan evidente como el proyecto alemán, sigue construyendo exclusión.
Durante la historia en Nicaragua es posible resaltar los esfuerzos del estado para imponer una identidad nacional homogénea que ha excluido sistemáticamente a indígenas y afrodescendientes. Desde la Independencia en 1821, las élites criollas buscaron legitimar su poder mediante una narrativa que invisibilizaba la diversidad étnica del país. En los años 1930 el vanguardismo promovió una visión indo-hispana de la nación, marginando a los pueblos afrodescendientes y costeños. Aunque los gobiernos modernos intentaron reivindicar la resistencia indígena, esta continúa exaltando el mestizaje como símbolo de identidad nacional, sin incluir plenamente a las comunidades caribeñas. En los años 1990, el multiculturalismo mestizo reconoció la diversidad cultural, pero reafirmó que Nicaragua seguía siendo una nación esencialmente mestiza, manteniendo la subordinación política de los grupos marginados. Así, la construcción de la identidad nacional en Nicaragua ha sido un instrumento de poder que privilegia la homogeneidad mestiza y excluye la pluralidad étnica del país.
La narrativa histórica de una identidad nacional mestiza no solo ha moldeado el pasado, sino que continúa influyendo en el presente, perpetuando formas de exclusión y violencia estructural contra las comunidades indígenas. El racismo en el país no es un vestigio del pasado, sino una realidad que se manifiesta en agresiones sistemáticas, despojo territorial y una impunidad sostenida por el silencio estatal.
Desde hace ya muchos años, las comunidades indígenas Mayagana y Miskitu, la organización Prilaka ha denunciado que estas comunidades han sido objeto de ataques sistemáticos por parte de colonos armados que buscan apropiarse de sus territorios ancestrales. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato del guardabosques Elías Charles Taylor en la comunidad de Musawás, mientras atendía una denuncia sobre colones precaristas. Desde esta fecha se han contabilizado un total de 70 indígenas asesinados en la última década, según informes de organizaciones como el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI).
A pesar de las medidas de protección emitidas por organismos internacionales, el Estado nicaragüense ha minimizado estos ataques calificándolos como “rencillas personales” o “intercambio de tiros con narcotraficantes” donde casi siempre los “narcotraficantes” huyen y el saldo de muertos son indígenas. Esta negación y falta de respuesta institucional perpetúan un clima de impunidad y vulnerabilidad para los pueblos indígenas.
La situación en Nicaragua guarda paralelismo preocupante con las políticas de exclusión y violencia sistemática implementados por el régimen nazi. Aunque las motivaciones y contextos históricos difieren, en ambos casos se observa un patrón de deshumanización de grupos específicos, despojo de sus propiedades, de sus derechos fundamentales, así como la eliminación física y cultural amparadas bajo la complicidad e inacción del Estado. En Nicaragua la falta de reconocimiento y protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas refleja una forma contemporánea de racismo estructural que amenaza su existencia misma.
Este patrón estructural no comienza únicamente con las armas ni con el despojo territorial, muchas veces, su raíz más profunda y persistente se encuentra en lo cotidiano. El racismo también se produce y normaliza a través del lenguaje, los gestos y las actitudes diarias que parecen inofensivas pero que, en realidad sostienen y perpetúan la exclusión. Bromas, apodos y expresiones comunes actúan como vehículo de estigmatización que legitiman el trato desigual, creando el terreno simbólico sobre el cual se justifican las formas más graves de discriminación y violencia.
Reconocer el racismo en Nicaragua cono una realidad estructural y cotidiana es un primer paso imprescindible para desmontar un sistema de exclusión que ha sido históricamente legitimado desde el poder. La violencia contra pueblos indígenas, el silenciamiento de sus voces y la normalización de prácticas discriminatorias en el lenguaje y los medios no son hechos aislados, sino expresiones de una ideología nacionalista mestiza que aun moldea el presente. Superar esta exclusión requiere mucho más que discursos; esto implica transformar la educación, garantizar una representación política real y construir un país donde la diversidad no sea tolerada, sino valorada como base de la identidad nacional. Mientras el Estado y la sociedad no asuman su responsabilidad histórica y actual, el rostro del racismo y Nicaragua seguirá oculto… Pero actuando a plena luz.
Hooker, J. (2018). «Amados Enemigos»: Racismo y nacionalismo oficial mestizo en
Nicaragua. Revista del Caribe Nicaragüense, 74(2-26). Bluefields Indian & Caribbean
University.
Rattansi, A. (2007). Racism: A very short introduction. Oxford University Press.
Corresponsal de IPS. (2022, agosto 30). La ONU alarmada por discriminación racial en Nicaragua. IPS Agencia de Noticias.
Confidencial. (2023, abril 25). Genocidio en impunidad: 70 indígenas de Nicaragua
asesinados en la última década. Confidencial.
Gómez Gallegos, M. (2021). ¿Quiénes ponen el cuerpo? Racismo y prácticas lingüísticas en el espacio universitario.