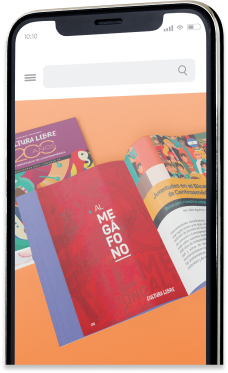No, no es piropo, es acoso.

Por: Giselle Salomón
El acoso callejero no es un halago, no es un juego, no es un gesto «inofensivo». Es violencia.
Por definición, el acoso callejero es una forma de violencia de género que se manifiesta en espacios públicos a través de conductas o expresiones, verbales o no verbales, de connotación sexual. Afecta la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, generando un ambiente de hostilidad e intimidación.
Y no, no es piropo. Es acoso. Y tampoco nos gusta, aunque muchos por ahí se empeñen en decir lo contrario.
Desde niñas nos persiguen
El acoso nos marca desde temprano. No importa si somos adolescentes o mujeres adultas: desde que un hombre te ve, empieza el juego sucio de las miradas, los comentarios incómodos y, en muchas ocasiones, el atrevimiento de tocarte. Lo peor es que muchas terminan sintiéndose culpables, porque la sociedad nos ha enseñado a pensar así.
Cuando pasa, lo primero que escuchamos no es «¿estás bien?», sino:
— ¿Qué ropa andabas?
— ¿A qué hora estabas en la calle?
— ¿Dónde estabas?
Como si nuestra vestimenta o la hora justificaran la agresión. Nos culpan de provocar, cuando en realidad lo que hacen es violentar nuestra libertad.
Toda mujer, toda niña, cualquier persona, debería poder caminar tranquila por la calle sin ser sexualizada.
Mi experiencia
Yo, en lo personal, si salgo a diario, a diario sufro acoso: miradas, palabras… incluso han llegado a tocarme. A veces me defiendo, otras respondo, y otras, para conservar mi paz, simplemente ignoro y sigo mi camino. Pero muchos acosadores no soportan que uno los ignore o se defienda. Cuando eso pasa, se vuelven más agresivos: insultan, gritan, lanzan comentarios todavía más vulgares.
Recuerdo que cuando me mudé de ciudad, el acoso fue peor que en mi lugar natal. Usaba mucho el transporte público, estaba más expuesta a esos comentarios asquerosos, y sentí que me sexualizaban más, sobre todo por ser costeña y negra. Me sentía intimidada, así que empecé a andar con mi gas pimienta visible, como advertencia.
Un día, yendo al trabajo, la ruta estaba llena. Me tocó ir de pie y un hombre comenzó a rozarme. Me di cuenta de lo que estaba haciendo, no dije nada: solo saqué mi gas pimienta, se lo mostré y lo miré fijo. No necesité hablar: al ver que podía defenderme, se apartó. De pronto, descubrió por arte de magia que tenía más espacio y que no tenía por qué estar rozándome. Seguí mi camino, pero pasé todo el día alterada. Era la primera vez que me pasaba algo así y me afectó profundamente. Me sentí totalmente violentada.
El derecho a existir en paz
Una debería poder salir libremente, ir al parque, caminar, respirar aire puro, estar en espacios públicos sin sentir esas miradas lascivas ni esos comentarios que te sexualizan, sin importar la ropa que uses o la hora que sea.
Cuando salgo con adolescentes, camino detrás de ellas como guardaespaldas. Veo las miradas, escucho los comentarios y, muchas veces, respondo o doy esa mirada retadora a los acosadores para que sepan que no están solas, que hay alguien dispuesto a reaccionar. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese extremo? ¿Por qué vivir así?
Un llamado a la conciencia
Muchos hombres no saben lo que es el respeto. Lo más irónico es que muchos tienen madre, hermanas, hijas o sobrinas. No creo que les gustaría que a su familia la trataran así. Algunos sí se preocupan y sobreprotegen a sus hijas porque saben cómo han sido ellos con otras mujeres, y no quieren que otros hagan lo mismo con las suyas. Pero hay otros… que simplemente no les importa nada.
En Nicaragua, soñar con un país donde podamos caminar libres puede sonar lejano, pero no es imposible. Y ese cambio empieza por algo tan básico como entender una verdad que no debería ni discutirse:
No, no es piropo. Es acoso.