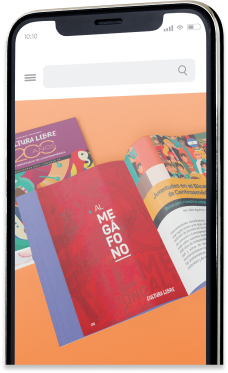Chepito, el chavalo del valle de los mangos

Escrito por: Jubia Ugarte
Los primeros rayos del sol apenas logran rozar la espesa neblina que abraza las tierras de mi pueblo, este rincón caluroso y fértil conocido como el Valle de los Mangos, famoso por sus caminos bordeados de árboles frutales y el aroma de la tierra caliente. Cada mañana en este ritual cotidiano, mi nariz se llena del olor del café recién colado y del pan horneado por mi madre, María, a quien de cariño llamó «la Maríita». Con sus manos suaves y dulces como la mielita del tamagás, prepara las canastas de pan elaboradas por los artesanos de Masaya, pueblo de venados y artistas. Ese aroma me recuerda los tiempos cuando era un niño, siempre de la mano de mi madre, conquistando otros suelos. Esos bocados de vida que traen los sabores del ayer.
Soy José, para los amigos soy Chepe, un joven de piel morena y cabello «chirizo», apasionado por la mecánica y la fotografía. Viajero del tiempo, llevo en cada hebra de mi cabello la fuerza de mi madre y mis ancestros. El olor a maíz nuevo y pan recién horneado cubre mis labios, como migajas que caen sobre las calles de mi pueblo. Allí, revivo los ecos del niño de pies descalzos, marcado por dos franjas, una azul y una blanca, los colores que me pertenecen. Soy el cuarto de ocho hermanos y, sin duda, el más aventurero de todos. Me llamaban «el muchacho de los pies descalzos» porque viví mucho tiempo sin calzado durante el primer y segundo grado escolar.
Es septiembre, y la bandera ondea con orgullo, mientras los sones de la marimba acompañan los desfiles que llenan las calles. Aquí, en este valle verde, lleno de curvas y veredas, paso recorriendo hasta llegar al horno de picos con azúcar o al pan de mujer que revienta al sumergirlo en agua y explota en mi paladar, una pequeña ausencia que solo se llena al saborearlo. Sigo pensando, recordando los tiempos en que la necesidad me achicaba la cabeza de tanto escuchar «No tengo dinero, hijo. Tal vez en otra pasadita». Pero aquí sigo, al lado de mamá, humeando este fuego que revienta chispas, como si alguien viniera a visitarnos. Un fuego ardiente e inapagable, que ni el viento ni el agua pueden enamorar.
Tomo el camino, siguiendo la ruta de siempre, ofreciendo los panes de mi madre, a quien de cariño le llamo «la Mariita». Vivimos en el barrio El Calvario, cerca de los rieles del tren que viajaba desde San Juan del Sur hasta San Jorge, y el sonido de las ruedas sobre los rieles retumbaba en mi niñez, acompañando mis pasos descalzos por las calles polvorientas del barrio. Hoy, ese sonido es un eco cercano, igual que mis pasos que se graban en mí como las huellas en la arena.
Al cargar esos canastos de pan, tejidos con esmero por los artesanos de Masaya, veo un mar de colores y sabores que se despliegan ante mí, como el son de la marimba, viajando libres como un guardabarranco en busca de su nido. Voy, paso a paso, anunciando el pan:
—¡Va el pan, va el pan! ¡Rico y sabroso el pan! —
En el camino, me cruzo con Don Carlos, un vecino y amigo de la familia, un hombre pícaro, de gran bigote y risa contagiosa, con la piel manchada por el sol de los años. Siempre está lleno de palabras sabias y una presencia que reconforta como una lluvia fresca. Me observa con el canasto lleno y me lanza una de sus frases típicas:
—¡Mijo! Ese pan tiene que venderse rapidito, ¿eh? Y si te sale una linda dama por el camino, sabes bien qué decirle, ¿verdad? Que sos un chavalo fachento—, me dice con su sonrisa amplia y cálida, —Porque, gracias a Dios, por tus venas corre pasión, querido Chepito—.
Sus palabras se funden con el calor del día, mientras las calles de mi pueblo se llenan de sones y nuevas aventuras, pisando el asfalto en un lugar que siempre miro cerca, un hombre niño que se encuentra con la musa de su menta. De repente, mi mirada se detiene en un rostro que evoca mis sueños de infancia. Ella, morena de piel Chanel, altota como los bambús, sonrisa fina y perfecta como las nubes que siempre me conquistó desde que era un chigüín, aparece tras la bruma de mis recuerdos.
Después de tantos años, ahí está, como bajada del cielo en una noche estrellada. ¡Es bella! Sus ojos de café naranja son como los atardeceres que he admirado desde siempre, robusta como un guanacaste y con esa voz melodiosa que siempre supo detener mis pasos. En ese momento, me miró, ella me mira, y todo lo que menos pensé sucede: tropiezo con una piedra grandota y, ¡pum!, todo el canasto de dulces manjares se desparrama, llamando la atención de todos. Los trozos de pan se esparcen por el suelo, y me siento más avergonzado que un chancho en misa.
Mientras recojo los pedazos, siento una mano suave que me toca el hombro. Sin pensar que podría ser ella, me giro y la veo. Su voz, como un eco familiar, me dice:
—Hey, Chepe, ¿estás bien?
Y yo, con la cara más roja que un tomate, le respondo:
—Sí, negra, estoy bien, gracias.
En ese momento, la vergüenza me hizo sentir como un espantapájaros descolorido, pero ella solo ríe, una risa contagiosa que me recuerda aquellos días en que llenábamos el valle de alegría con nuestras travesuras.
—¡Chepe, chepe! ¡Qué bueno verte! Nunca te olvidé, siempre me acordé de aquel niño de risa contagiosa y ocurrencias locas —dice, su mirada llena de cariño—. ¿Cómo te ha ido en este valle que nunca se apaga?
—Bien, aquí andamos, tratando de sobrevivir y vender un par de panes —le contestó con una sonrisa pícara—. Aunque, a veces, el canasto se me escapa de las manos. Pero ahí vamos, como los sapitos en la lluvia.
Nos quedamos un momento en silencio, mientras el sol sigue asomándose entre las nubes y el viento arrastra ese olor de tierra húmeda, el mismo que nos acompañaba cuando éramos niños.
—¿Y tu mamá, la Mariita, ¿cómo está? —pregunta ella, con una dulzura en la voz que me recuerda cómo solía ayudarnos a vender pan.
—Ah, mi mamá siempre igual, con esa fuerza que parece sacada de otro mundo —le contesto, sonriendo—. Todavía hornea, todavía cuida cada detalle… siempre tiene algo que decir cuando me ve apurado. Dice que el que mucho corre, rápido se cae.
Ambos reímos, recordando los refranes de la Mariita.
—Doña María… siempre con sus dichos —añade ella—. Cada vez que la veía, me decía: “Mijita, acuérdese que el que siembra vientos, cosecha tempestades”, y luego se quedaba mirándome con esos ojos sabios.
—Sí, nunca fallaba en sacarnos una lección entre risas —le respondo, recordando cómo solía animarnos a no perder el tiempo, pero siempre con un chiste en la punta de la lengua.
Nos quedamos un rato más conversando sobre esos tiempos, los desfiles de septiembre, las noches en las que las estrellas parecían más cercanas, y el eco del tren que solía acompañar nuestras travesuras, envolviéndonos un nuevo silencio, y ella me mira como si quisiera decir algo más, pero no lo hace. Sólo me sonríe, una sonrisa tranquila y sincera.
—Bueno, Chepe, será mejor que sigas vendiendo esos panes, o te van a jalar las orejas cuando llegues sin nada —me dice entre risas.
—Ya ves, el pan no se vende solo —le respondo, ajustándose el canasto en el brazo—. Pero espero verte pronto. ¿Quién sabe?
Ella ríe de nuevo, esa risa que siempre fue capaz de iluminar los rincones más oscuros de este pueblo.
—Claro, nos veremos pronto, no te preocupes. Y, Chepe… cuídate. El tren puede haber dejado de pasar, pero las oportunidades siempre andan rondando.
—Gracias, negra. ¡Cuídate vos también! —le digo, y con una última sonrisa
Sigo caminando, entre risas y recuerdos, entre calles que he pisado descalzo tantas veces y el eco de las voces de antaño. El aroma del pan se mezcla con el calor del día, y las calles de mi pueblo se llenan de historias nuevas, mientras en mi mente la imagen de estos pensamientos siempre está presente, como una brújula que me guía de vuelta a casa.
Y este soy yo, Chepito, como me dice Don Carlos, el fachento del Valle de Nicaragua que conquista con el dulce pico de harina y abraza los cielos con su mirada de sol. Ese soy yo, el hombre del valle eterno de Rivas, un amante de las aceitunas y del helado de ron con pasas, que disfruta del vaivén de las olas y de la vista de la isla de Ometepe desde el ferry que me lleva a Moyogalpa.
Hay quienes dicen que siempre tengo un pie en la tierra y otro en el cielo, porque mientras vendo mis panes por las calles, mi mente suele vagar entre recuerdos y sueños. Don Carlos lo sabe. Él siempre me lo dice con una sonrisa torcida: «Chepito, vos siempre vas medio adelante, pero nunca te olvides de dónde venís.» Y es cierto. Este valle, estas calles, el tren que ya no pasa… todo sigue siendo parte de mí, como si estuviera escrito en el aire, en los caminos polvorientos y en el aroma del pan recién horneado que mi mamá todavía prepara.
Ahora, mientras el ferry se desliza suavemente sobre el agua, veo cómo la silueta de Ometepe se perfila a lo lejos, y siento que todo lo que he contado no es más que un susurro del pasado, algo que se mezcla con el viento que me acaricia la cara. Las risas de los viejos amigos, las palabras de Don Carlos, las travesuras entre los cacaotales, todo parece tan cercano y a la vez distante, como si el tiempo aquí fluyera de una manera distinta. Y yo, Chepito, sigo avanzando, dejando que la bruma del lago se lleve mis pensamientos mientras el horizonte me promete nuevas historias, aunque por ahora, solo esté navegando entre recuerdos.