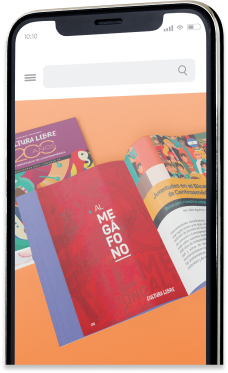El Silbido que calló sonrisas

Por: Rolando Dávila-Sánchez
El sol de Managua caía a plomo esa tarde de enero, tiñendo las calles de un dorado intenso que invitaba a la melancolía. Sofía, con sus dieciséis años y el uniforme del colegio, apuraba el paso camino a casa. Los audífonos en sus oídos apenas lograban ahogar el bullicio habitual de las calles en ese momento del día, pero no eran un escudo contra todo.
De pronto, un silbido largo y descarado perforó el aire. Sofía intentó ignorarlo, apretando los labios. Pero no terminó ahí. Una voz ronca, pegada a su espalda, añadió: «¡Ay, mi amor, qué bonita vas! ¿Para dónde con tan apurada?». Su corazón dio un vuelco. Aceleró el paso, sintiendo los ojos lascivos clavados en ella. El miedo y algo de colérica indignación se mezclaron en su estómago. Quiso gritar, pero el nudo en su garganta no se lo permitió.
Alcanzó a ver, por el rabillo del ojo, a dos hombres, chavalos viejos, recostados en una esquina, riendo en la nada de siempre. Uno de ellos le lanzó otro piropo grosero. Sofía sintió que la sangre se le subía a la cabeza. Sus manos temblaron. ¿Por qué le pasaba esto? ¿Por qué tenía que sentirse insegura en su propio barrio, en su camino de siempre a casa, el que hacía desde niña? La alegría de la tarde se desvaneció, reemplazada por una sombra de temor.
Llegó a su casa casi corriendo, con el aliento agitado. Su mamá, al verla, notó algo. «Y entonces chavala, qué te pasó, estás bien? Te veo pálida». Sofía, incapaz de procesar palabra, solo asintió, se encerró en su cuarto y se dejó caer en la cama. Las lágrimas de frustración y humillación se le salieron como aguacero de mayo, bruso y repentino. El silbido y las palabras groseras se repitieron en su mente una y otra vez.
Esa no fue la primera vez. Tampoco sería la última. Cada vez que salía, la incertidumbre la acompañaba. El bus, la parada, la calle angosta cerca del mercado… cualquier lugar podía ser el escenario de un comentario no solicitado, una mirada invasiva, una persecución silenciosa. Sofía empezó a cambiar sus rutas, a vestirse de forma más «discreta», a evitar ciertas horas. Quería desaparecer, hacerse invisible. No parece haber forma que estas gentes entiendan el daño que hacen con su “gracia”, tal vez hasta que sean padres, hermanos o le suceda a su mamá; y aún así habrán excepciones.
El acoso callejero no solo dejaba una huella en su trayecto diario, sino también en su confianza. Las sonrisas espontáneas empezaron a ser más tímidas, las miradas más esquivas. La calle, antes un lugar de libertad, se había convertido en un recordatorio constante de su vulnerabilidad, un espacio donde su cuerpo parecía ser de dominio público para el juicio y el morbo ajeno. Sofía soñaba con un día en que caminar por su ciudad fuera simplemente eso: caminar, sin miedo, sin silbidos, sin que nadie tuviera el poder de callar sus sonrisas… pero los sueños, sueños son.