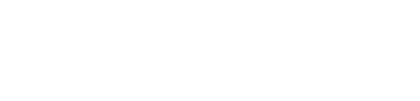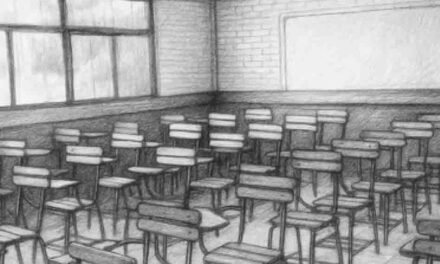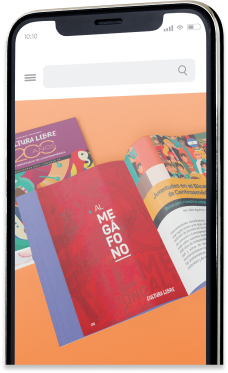Acoso Callejero en Nicaragua

Por: AI
El acoso callejero en Nicaragua es una forma de violencia basada en género que, aunque cotidiana y ampliamente reconocida por las mujeres como un problema, sigue encontrando enormes vacíos en la medición oficial, en la respuesta institucional y—crucialmente—en su tipificación jurídica. En términos sencillos, hablamos de interacciones no deseadas en espacios públicos (miradas y gestos lascivos, “piropos” sexualizados, persecución, tocamientos, exhibicionismo, grabaciones o fotografías sin consentimiento, entre otras) que afectan el derecho de las mujeres a transitar libres y seguras por la ciudad. En Nicaragua, como en gran parte de América Latina, el fenómeno se normaliza y permanece subregistrado, pese a sus consecuencias psicológicas, sociales y económicas.
Un primer problema para dimensionar el acoso callejero es la falta de datos oficiales recientes. Los últimos levantamientos sistemáticos que permiten una aproximación específica al tema provienen, sobre todo, de la sociedad civil. El Observatorio Contra el Acoso Callejero (OCAC) Nicaragua realizó a mediados de la década pasada indagaciones pioneras—una de ellas, ampliamente citada, señala que el 83% de 1.629 mujeres encuestadas reportó haber sufrido acoso en espacios públicos o semipúblicos. Aunque el ejercicio data de 2018, su valor reside en señalar la masividad del fenómeno y en nombrar la variedad de conductas que lo componen (verbales, gestuales, físicas). La ausencia de nuevas rondas de encuestas comparables impide medir tendencias, pero no la persistencia del problema, visible en testimonios y en la cobertura de medios locales sobre episodios en buses y otros espacios urbanos.
El segundo gran nudo está en el marco legal. Nicaragua cuenta con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), piedra angular para abordar la violencia de género en general. Sin embargo, el acoso callejero, en su dimensión verbal o gestual, no aparece como delito autónomo. La vía penal más cercana es el artículo 172 del Código Penal, que sanciona los “actos lascivos o lúbricos tocamientos” sin consentimiento—es decir, conductas de abuso sexual que ya implican contacto físico. De este modo, una gran porción del acoso callejero—la mayoría, por su carácter verbal y ambiental—queda fuera de tipificación específica y, por consiguiente, de un tratamiento preventivo y sancionatorio diferenciado. Esta grieta normativa obliga a las víctimas a encajar denuncias bajo figuras penales más amplias o a desistir, alimentando la impunidad cotidiana.
legislacion.asamblea.gob.ni
La carencia de tipificación y estadísticas dialoga con un contexto institucional restrictivo. En 2024 y 2025, informes de organismos internacionales han subrayado el deterioro de las condiciones de derechos humanos en el país—incluida la reducción del espacio cívico y la presión sobre organizaciones que tradicionalmente documentaban y atendían violencias de género. Cuando el entorno limita la libertad de asociación, expresión y el trabajo de defensoras y periodistas, la denuncia—tanto pública como formal—se desincentiva y la producción de datos confiables se vuelve más difícil. Este telón de fondo importa para entender por qué, a pesar de la magnitud del acoso callejero, contamos con menos información de la deseable en los últimos años.
El transporte público y los trayectos urbanos son escenarios recurrentes del acoso. Relatos recogidos por medios locales muestran desde miradas y comentarios sexualizados hasta tocamientos en buses atestados y episodios de exhibicionismo. Más allá de lo anecdótico, este patrón coincide con evidencia regional: el transporte colectivo concentra manifestaciones de acoso por la combinación de hacinamiento, tiempos de espera, recorridos previsibles y escasa vigilancia efectiva. En Nicaragua, notas y crónicas periodísticas han documentado el “riesgo latente” que viven muchas mujeres al usar buses, taxis y caponeras, con impacto en su movilidad cotidiana (cambios de rutas, horarios y costos adicionales para “viajar más seguro”). La falta de protocolos estandarizados de prevención y atención en el sistema de transporte contribuye a que estos incidentes se perpetúen sin consecuencias.
Aunque el acoso callejero no es sinónimo de feminicidio ni de violencia letal, forma parte de un continuo de violencias que naturaliza la invasión del cuerpo y del espacio de las mujeres. En 2024 y 2025, organizaciones y plataformas regionales han advertido cifras elevadas de feminicidios en América Latina y déficits graves de datos oficiales, recordándonos que las respuestas estatales—desde la prevención hasta la sanción—siguen siendo insuficientes. En Nicaragua, redes y colectivos han denunciado niveles preocupantes de violencia de género en general, con llamados a fortalecer la institucionalidad y el acceso a la justicia. Este contexto refuerza la necesidad de políticas públicas específicas para el acoso callejero como eslabón inicial (pero no menor) del ciclo de violencia.
¿Qué hacer entonces? Un paquete realista de medidas para Nicaragua debería considerar, como mínimo, cinco frentes:
Tipificación diferenciada y armonización normativa. Incorporar el acoso sexual callejero como falta o delito autónomo, con categorías que capten su gradiente (verbal, gestual, físico sin lesión) y criterios de proporcionalidad sancionatoria. Esta reforma no sustituye figuras penales existentes (como el abuso sexual del art. 172), sino que las complementa, cerrando el vacío que deja impune la mayoría de conductas. La experiencia comparada en la región muestra que leyes claras, acompañadas de reglamentos y protocolos, elevan el umbral de tolerancia social y facilitan la actuación policial y judicial.
Protocolos en el transporte y en espacios públicos. Las autoridades locales, operadores y cooperativas de buses pueden adoptar medidas de bajo costo con alta eficacia: campañas visibles en paradas y unidades, capacitación al personal para actuar sin revictimizar, canales de reporte anónimos y rápidos (por ejemplo, códigos QR en las unidades), botones de alerta para conductoras/es, y coordinación con la policía para respuesta inmediata en rutas priorizadas. La evidencia regional sugiere que estas intervenciones, aun sin grandes inversiones, disuaden agresores y empoderan a usuarias.
Sistema de datos y encuestas regulares. Levantar encuestas anuales o bianuales de victimización específicas de acoso callejero (con módulos por ciudades, franjas horarias y medios de transporte), integrar registros administrativos de policía, salud y justicia, y crear un tablero público con cifras abiertas. Este enfoque permitiría medir tendencias y evaluar políticas. En un ecosistema institucional tenso, los datos son clave para romper la normalización y asignar recursos donde más se necesitan.
Educación y cambio cultural. Incluir contenidos sobre consentimiento, respeto al espacio y al cuerpo, y masculinidades no violentas en escuelas, universidades y campañas comunitarias. El acoso callejero se sostiene en normas sociales que lo minimizan o lo confunden con “galantería”; desarmar esas normas requiere trabajo pedagógico sostenido, especialmente con hombres jóvenes.
Apoyo a organizaciones y rutas de atención. Reconocer el rol de la sociedad civil en la visibilización, acompañamiento y documentación de casos. En un país donde se ha restringido el trabajo de muchas organizaciones, garantizar su operación segura y su colaboración con instituciones públicas fortalecería la prevención y la atención, además de mejorar los datos disponibles.
Un punto sensible es cómo enfrentar la creencia de que “no vale la pena denunciar” o que “no hay nada que se pueda hacer” si no hay contacto físico. Precisamente por eso resulta clave una vía jurídica clara para las manifestaciones verbales y gestuales de acoso, junto con mecanismos de denuncia adecuados. La mujer que recibe un comentario sexualizado o es seguida por varias cuadras no suele considerar viable ir a una estación policial a relatar un hecho cuya ilicitud no está trazada con precisión en la ley; si además se anticipa incomprensión o revictimización, se refuerza la inacción. Por el contrario, cuando existen protocolos, el personal sabe cómo actuar, y hay posibilidades reales de sanción (desde multas y medidas educativas hasta penas mayores si media violencia o reiteración), las víctimas denuncian más y los agresores lo piensan dos veces.
También conviene recordar que el acoso callejero tiene costes económicos. Mujeres que cambian rutas o horarios, que pagan taxis más caros para evitar ciertas paradas o que dejan de usar transporte público—todo ello afecta su participación educativa y laboral. En contextos de ingresos ajustados, ese “pequeño” costo diario se acumula y genera desigualdad. Por eso, aun cuando la política pública enfrente prioridades urgentes, el acoso callejero no debe relegarse: intervenir aquí es intervenir en la base misma de la pirámide de violencias.
En síntesis, Nicaragua necesita un abordaje contemporáneo del acoso callejero: nombrarlo en la ley, medirlo con rigor, prevenirlo en el transporte y los espacios urbanos, y activar respuestas institucionales que protejan a las víctimas sin ponerles cargas imposibles. La evidencia disponible—aunque fragmentaria—ya dice lo suficiente: la mayoría de mujeres ha vivido acoso en la calle; el transporte público concentra riesgos; y el vacío normativo facilita la impunidad. Llenar esos vacíos no es solo una cuestión de política criminal; es, ante todo, una apuesta por la libertad de movimiento y la igualdad sustantiva de las nicaragüenses.
Fuentes clave: OCAC Nicaragua (estudio y tipologías), Ley 779 y Código Penal art. 172, informes recientes de HRW (2024–2025) y ACNUDH (2024) sobre el contexto de derechos humanos, cobertura local sobre riesgos en el transporte, y análisis regional de políticas de prevención en transporte.